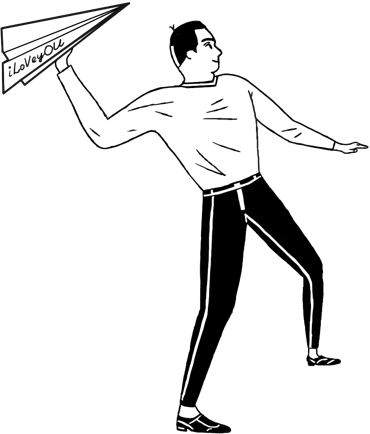Elogio de la duda
- Beatriz ACцитирует7 лет назад«No deseamos las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las deseamos.»
- Sergio CastroцитируетвчераRecuerda Birulés que la concepción de Arendt de la esfera pública se ha interpretado como la combinación de dos modelos: el agonal y el asociativo, o dos modos de acción: el expresivo y el comunicativo. Según el primero, la política estaría hecha de gestos heroicos por parte de individuos excepcionales. Poner el énfasis en el segundo significa entender que el espacio público es un espacio deliberativo basado en la igualdad y en la solidaridad, en el intercambio de ideas y de puntos de vista.14 Traslademos la contraposición al conflicto entre Antígona e Ismene, mencionado en el capítulo anterior: la primera reproduce el modelo agonal, mientras su hermana representa el modelo asociativo. Es este último el que requiere la democracia, el que está al alcance de todos, el que evita posiciones extremas que son la mejor forma de eludir el compromiso ante los cambios necesarios.
- Sergio Castroцитируетвчера«Pararse a pensar» es lo que se debe hacer, porque «cuando se piensa, la experiencia común des-aparece. El gesto de pensar significa siempre un cierto distanciamiento del mundo de las apariencias, de lo común». Eso es lo que da valor a la política, explica muy bien Fina Birulés en su último estudio sobre Arendt. A diferencia de la corriente que se impone desde Platón, que da valor a la theoria y a la contemplación porque solo unos pocos la cultivan, Arendt está convencida de que «afortunadamente, pensar no es prerrogativa de unos pocos, sino una facultad siempre presente en seres que nunca existen en singular y que se caracterizan por su esencial pluralidad».13 Ese pensamiento compartido es el núcleo de la política. O debiera serlo.
- Sergio CastroцитируетвчераLos extremismos, las actitudes fanáticas, tienden a desembocar en posiciones totalitarias. El siglo pasado fue pródigo en ellas. Es cierto que ahora vivimos en democracias y éstas excluyen por definición el fanatismo puesto que la democracia va unida a la deliberación y el diálogo y a un estado que protege los derechos individuales. Pero no está de más preguntarse si estamos vacunados de verdad contra los pensamientos únicos que se abren camino porque buscan ser hegemónicos, si el vivir en una democracia es remedio suficiente contra la degeneración hacia posiciones que tienen poco de demócratas. Es ahí donde la duda debe introducir su cuña y examinar a fondo por qué se están dando, entre nosotros, ciertas anomalías que chocan con la esencia de la democracia, como la de negarse a cumplir la legislación que molesta para el proyecto con el que uno se compromete. Entre la dictadura y la anarquía se encuentra el Estado de derecho, una declaración de principios y de procedimientos que ningún demócrata debe obviar.
- Sergio CastroцитируетвчераSeguramente, lo que explica en último término el gusto por las posiciones extremas es lo que Erich Fromm llamó «miedo a la libertad».10 Pues la libertad es un ideal que todos aplauden y que nadie rechazaría, pero es un ideal de penosa realización. Ser libre de verdad, con esa libertad positiva que implica autogobierno y no dejarse llevar por las tendencias más influyentes del momento, implica sentirse solo e inseguro. Implica tener que dar cuenta de lo que uno hace, ser responsable. El refugio en posiciones extremas, de «pensamiento único», esquiva la libertad y cae en el conformismo de adhesión al colectivo.
- Sergio CastroцитируетвчераPertenecer a un grupo conforta y facilita estar en el mundo. Compartir unas mismas convicciones genera la confianza que las instituciones políticas son incapaces de producir. El individuo se siente fuerte si puede ampararse en la solidaridad del grupo. En este sentido, dice Sunstein, el extremista es altruista: le interesa la voz común y compartida más que la suya propia, que deja de existir. Amos Oz, en un sabroso ensayo sobre el fanatismo9, ilustra la postura del extremista aludiendo a la película La vida de Brian, de Monty Python. Cuando el protagonista se dirige a la multitud y les dice «Todos sois individuos», la multitud se entusiasma y responde, «Todos somos individuos», salvo uno de ellos que dice tímidamente: «Yo no.» Pero es inútil, no quieren escucharle, todos se vuelven contra él y le mandan callar. El disidente molesta, hay que eliminarlo.
- Sergio CastroцитируетвчераNo hablo de terrorismo puro y duro, sino de formas de dominación que conservan gestos democráticos, que incluso pretenden entender mejor que nadie en qué consiste la democracia, pero que dejan entrever pulsiones autoritarias. Las posiciones extremas bordean el fanatismo, fruto del anhelo de agarrarse a creencias fuertes y sólidas. Se las llama «populistas» porque, entre otras cosas, ejercen un magnetismo fácil en la gente que tiene poco que perder y está predispuesta a reconocer enemigos que la subyugan y son los causantes de la situación miserable en que se encuentran. En la raíz de cualquier extremismo hay una voluntad de poder fácilmente enmascarada por ideales de salvación. Otra vez, estamos en el anhelo de absoluto que ha nutrido a las religiones y hoy lo hace con proyectos terrenales.
- Sergio CastroцитируетвчераLa indeterminación en cuanto a lo que hay que creer y lo que hay que hacer es un terreno propicio a la filosofía, pero no al individuo corriente que anhela seguridades. Por eso prosperan los libros de autoayuda, en detrimento de los ensayos filosóficos. La apatía o indiferencia moral, propias de esa posmodernidad débil y líquida, chocan hoy con el fanatismo de los que no toleran vivir en la incertidumbre y buscan desesperadamente verdades a las que atenerse.
- Sergio CastroцитируетвчераUna ética sin atributos es una ética difusa, pero no escéptica. No es una ética que inhiba de actuar. No puede serlo porque, para poder desarrollarla, hay que partir de la idea de que hay cosas que no están bien y no se deben hacer, y que es posible cambiar lo que está mal. Pero si la ética no se construye desde el escepticismo, tampoco lo hace desde la seguridad de quien cree estar en posesión del árbol de la ciencia del bien y del mal, para recordar de nuevo el mito bíblico. La ética parte de unas pocas convicciones claras, pero difusas —la justicia, la paz, la solidaridad, el respeto— y mantiene una actitud abierta y dialogante con el fin de ir dotando de contenido esos grandes conceptos que la sustentan.
- Sergio CastroцитируетвчераMe he referido en otra ocasión a la ética de nuestro tiempo como una «ética sin atributos», robándole el título a la famosa novela de Robert Musil.7 Desde Kant, nuestra ética se fundamenta en la autonomía del sujeto como ser racional, un sujeto al que se supone la capacidad de decidir por sí mismo qué debe hacer si se toma la molestia de reprimir los impulsos y guiarse por la razón. La nuestra no es una ética católica, islámica o evangélica, ni tampoco una antiética nietzscheana. Lo que nos une es una jerarquía de valores y principios, que pretendemos universales, y que, por lo mismo, son abstractos y laicos; no han sido decretados por ninguna fe concreta, los hemos abrazado porque pensamos que deben sostenerse como tales. Esa ética sin atributos desasosiega y desconcierta, ofrece pocas seguridades y muchas incógnitas, nos hace más responsables porque también nos reconoce como más libres. Es la antítesis de la máxima evangélica «la verdad os hará libres», porque la verdad no es patrimonio de nadie y, en todo caso, si existe alguna verdad, ésta siempre tiene una formulación muy poco precisa, abierta a más de una interpretación. Basta releer las «verdades que consideramos autoevidentes» que encabezan la Constitución de Estados Unidos de 1776: «Que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.» Eliminada la alusión al «Creador» como un vestigio de otros tiempos, ¿qué hacemos con los derechos inalienables, hoy ampliamente reconocidos?, ¿cómo hay que interpretarlos?, ¿a qué obligan?, ¿no es cínico seguirlos proclamando ante una crisis como la de los refugiados?
7 Victoria Camps, El declive de la ciudadanía, PPC, Madrid, 2010.
fb2epub
Перетащите файлы сюда,
не более 5 за один раз